Volví al bosque de mi infancia, unos cuantos árboles raquíticos agrupados al final de un campo sembrado de maizales. El olor de la tierra caliente y la brisa tibia que venia del mar me hicieron recordar aquel verano en el que todo cambió para siempre.
Mis padres durante el verano solían alquilar una casa de labranza a pocos kilómetros del pueblo, era pequeña y sin lujos, lo mejor era el campo que la rodeaba, donde podíamos jugar con entera libertad. Mi padre nos depositaba al empezar el mes de Julio y nos venia a recoger al comenzar el mes de Septiembre cuando empezaban las lluvias torrenciales. Allí nos quedábamos, mi madre, Ana (una sirvienta que la ayudaba con la cocina y los niños), mi hermano mayor, las dos gemelas y yo que era la más chiquita. Mi padre pasaba a visitarnos cuando el trabajo se lo permitía.
Llevábamos una vida rutinaria. Por las mañanas un coche nos venia a buscar y nos llevaba al mar, a las dos nos traía puntualmente de vuelta, cansados hambrientos y llenos de arena. Mientras nos limpiábamos en el pilón las mujeres preparaban la comida, normalmente ensaladas o gazpachos, seguidos de carnes guisadas o pescado escabechado, terminando con melón dulce con zumo de limón. Nos obligaban a dormir la siesta, tiempo que aprovechábamos para leer o jugar a adivinanzas. Cuando por fin nos dejaban levantarnos, Ana nos daba un bocadillo de vino y azúcar o aceite con sal, y nos dejaba jugar a nuestras anchas por el campo. Mi madre solía irse todas las tardes con la bicicleta hasta el pueblo donde se reunía con otras señoras a jugar al bridge o al póker. Cuando volvía por la noche si había ganado nos daba alguna moneda y compartía su felicidad con nosotros, cuando perdía no nos dejaba acercarnos a ella, se quedaba sentada en un banco mirando la luna y fumando.
Nos gustaba ir hasta el bosque, un pequeño rodal de pinos piñoneros. Para llegar a él había que caminar por un sendero estrecho paralelo a una zanja por la que corría el agua de la acequia, la distancia era tan solo unos cientos de metros pero nosotros teníamos la sensación de andar kilómetros. Cuando apretaba el calor era mejor hundir los pies en el lodo fresco y caminar chapoteando. La arcilla roja coloreaba las piernas como si lleváramos medias. El aire era dulzón impregnado de olor a higos maduros y algarrobos. Solíamos recoger nuestras faldas para hacer una bolsa y poderla llenar de los frutos que nos encontrábamos, después los comíamos sentados bajo los árboles o se los tirábamos a los pájaros o a las hormigas. Mi hermano siempre iba delante como un explorador abriéndonos camino, le seguían las gemelas casi idénticas cogidas de la mano y con un parloteo que solo ellas comprendían, yo iba la ultima siempre deteniéndome a observar un caracol que subía por una mata, una araña que tejía entre dos ramas o el remolino que hacia el agua al pasar por un grupo de piedras. Una vez allí jugábamos a lo que mi hermano inventará, éramos indios de una selva, exploradores en India o cazadores en la sabana. Aquella tarde habíamos naufragado en una isla desierta, después de buscar si había habitantes se nos había hecho de noche y hacia frío, era importante que recogiéramos leña para hacer un fuego. Nos pusimos a recolectar pinaza y piñas hasta hacer un buen montón con todo ello. Mi hermano nos mando sentar alrededor y saco de su bolsillo una caja de cerillas que había conseguido ocultar. Encendió una y luego otra y otra en distintos puntos de la pila de leña , la pinaza seca comenzó a arder y enseguida las piñas empezaron a crepitar y explotar, las llamas eran cada vez mas altas, estabamos fascinados con el fuego, mi hermano con un palo removía la hoguera, saltaban chispas por todas partes. Con la emoción no nos habíamos dado cuenta de que el sol se había ocultado tras unas nubes negras y todo estaba oscuro a nuestro alrededor. Un viento fuerte comenzó a soplar dispersando las chispa y pronto algunas ramas secas empezaron a arder, sin que nosotros nos percatáramos de nada hasta que una de las gemelas alzo la vista y vio uno de los arboles pequeños ardiendo. ¡Mirar! ¡Mirar! Gritó. Mi hermano dio un salto y me tomó de la mano ¡Correr! ¡Correr! Aulló y empezó a correr el hacia el sendero, las gemelas nos seguían parándose cada poco a mirar el espectáculo. Mi hermano me ordenó ¡Sigue! y fue a buscarlas, las trajo a rastras hasta llegar a la acequia, donde nos mando mojarnos. Un relámpago iluminó el cielo seguido de un trueno feroz que indicaba que la tormenta estaba encima de nosotros. Gruesos goterones empezaron a caer. ¡Estamos salvados! Dijo y se sentó en la acequia a descansar mientras la lluvia caía por su cara. Aplaudimos. Ésta si que había sido una buena aventura. Por el sendero Venia Ana llamándonos a voces.
Cuando nos alcanzó, nos abrazó diciendo buena la habéis hecho, ahora seguro que ya estoy despedida. ¡No, Ana, no! Lloraban las gemelas echándose encima de ella. Una gruesa columna de humo subía desde el bosquecillo hasta el cielo, mas negro todavía. Mi hermano que en ese momento parecía un hombre dijo ¡Vamos a casa! Y todas le seguimos.
Ana intento borrar todo rastro en nosotros y nos acostó temprano, no nos dejo hablar ni leer y nos mando dormir rápido. Yo no podía, quería que mi madre viniera y contarle la aventura que habíamos tenido, oír su risa emocionada con lo valientes que éramos. Tardó mucho, la luna estaba ya muy alta. Cuando Ana después de hablar con ella se fue a la cama, mi madre se sentó con un whisky y un cigarro a fumar en la oscuridad como hacia muchas noches cuando llegaba. Me acerque silenciosa y me senté a su lado en el banco. Comenzó a besarme y a abrazarme. ¡A ti, hija, nunca te dejaré sola! Estaba llorando. Me quede dormida en su regazo.
A los dos días vino mi padre a buscarnos. En la casa había un silencio pesado. Pocos días después mi madre y yo tomamos un tren que nos llevaría a Francia.
Mis padres durante el verano solían alquilar una casa de labranza a pocos kilómetros del pueblo, era pequeña y sin lujos, lo mejor era el campo que la rodeaba, donde podíamos jugar con entera libertad. Mi padre nos depositaba al empezar el mes de Julio y nos venia a recoger al comenzar el mes de Septiembre cuando empezaban las lluvias torrenciales. Allí nos quedábamos, mi madre, Ana (una sirvienta que la ayudaba con la cocina y los niños), mi hermano mayor, las dos gemelas y yo que era la más chiquita. Mi padre pasaba a visitarnos cuando el trabajo se lo permitía.
Llevábamos una vida rutinaria. Por las mañanas un coche nos venia a buscar y nos llevaba al mar, a las dos nos traía puntualmente de vuelta, cansados hambrientos y llenos de arena. Mientras nos limpiábamos en el pilón las mujeres preparaban la comida, normalmente ensaladas o gazpachos, seguidos de carnes guisadas o pescado escabechado, terminando con melón dulce con zumo de limón. Nos obligaban a dormir la siesta, tiempo que aprovechábamos para leer o jugar a adivinanzas. Cuando por fin nos dejaban levantarnos, Ana nos daba un bocadillo de vino y azúcar o aceite con sal, y nos dejaba jugar a nuestras anchas por el campo. Mi madre solía irse todas las tardes con la bicicleta hasta el pueblo donde se reunía con otras señoras a jugar al bridge o al póker. Cuando volvía por la noche si había ganado nos daba alguna moneda y compartía su felicidad con nosotros, cuando perdía no nos dejaba acercarnos a ella, se quedaba sentada en un banco mirando la luna y fumando.
Nos gustaba ir hasta el bosque, un pequeño rodal de pinos piñoneros. Para llegar a él había que caminar por un sendero estrecho paralelo a una zanja por la que corría el agua de la acequia, la distancia era tan solo unos cientos de metros pero nosotros teníamos la sensación de andar kilómetros. Cuando apretaba el calor era mejor hundir los pies en el lodo fresco y caminar chapoteando. La arcilla roja coloreaba las piernas como si lleváramos medias. El aire era dulzón impregnado de olor a higos maduros y algarrobos. Solíamos recoger nuestras faldas para hacer una bolsa y poderla llenar de los frutos que nos encontrábamos, después los comíamos sentados bajo los árboles o se los tirábamos a los pájaros o a las hormigas. Mi hermano siempre iba delante como un explorador abriéndonos camino, le seguían las gemelas casi idénticas cogidas de la mano y con un parloteo que solo ellas comprendían, yo iba la ultima siempre deteniéndome a observar un caracol que subía por una mata, una araña que tejía entre dos ramas o el remolino que hacia el agua al pasar por un grupo de piedras. Una vez allí jugábamos a lo que mi hermano inventará, éramos indios de una selva, exploradores en India o cazadores en la sabana. Aquella tarde habíamos naufragado en una isla desierta, después de buscar si había habitantes se nos había hecho de noche y hacia frío, era importante que recogiéramos leña para hacer un fuego. Nos pusimos a recolectar pinaza y piñas hasta hacer un buen montón con todo ello. Mi hermano nos mando sentar alrededor y saco de su bolsillo una caja de cerillas que había conseguido ocultar. Encendió una y luego otra y otra en distintos puntos de la pila de leña , la pinaza seca comenzó a arder y enseguida las piñas empezaron a crepitar y explotar, las llamas eran cada vez mas altas, estabamos fascinados con el fuego, mi hermano con un palo removía la hoguera, saltaban chispas por todas partes. Con la emoción no nos habíamos dado cuenta de que el sol se había ocultado tras unas nubes negras y todo estaba oscuro a nuestro alrededor. Un viento fuerte comenzó a soplar dispersando las chispa y pronto algunas ramas secas empezaron a arder, sin que nosotros nos percatáramos de nada hasta que una de las gemelas alzo la vista y vio uno de los arboles pequeños ardiendo. ¡Mirar! ¡Mirar! Gritó. Mi hermano dio un salto y me tomó de la mano ¡Correr! ¡Correr! Aulló y empezó a correr el hacia el sendero, las gemelas nos seguían parándose cada poco a mirar el espectáculo. Mi hermano me ordenó ¡Sigue! y fue a buscarlas, las trajo a rastras hasta llegar a la acequia, donde nos mando mojarnos. Un relámpago iluminó el cielo seguido de un trueno feroz que indicaba que la tormenta estaba encima de nosotros. Gruesos goterones empezaron a caer. ¡Estamos salvados! Dijo y se sentó en la acequia a descansar mientras la lluvia caía por su cara. Aplaudimos. Ésta si que había sido una buena aventura. Por el sendero Venia Ana llamándonos a voces.
Cuando nos alcanzó, nos abrazó diciendo buena la habéis hecho, ahora seguro que ya estoy despedida. ¡No, Ana, no! Lloraban las gemelas echándose encima de ella. Una gruesa columna de humo subía desde el bosquecillo hasta el cielo, mas negro todavía. Mi hermano que en ese momento parecía un hombre dijo ¡Vamos a casa! Y todas le seguimos.
Ana intento borrar todo rastro en nosotros y nos acostó temprano, no nos dejo hablar ni leer y nos mando dormir rápido. Yo no podía, quería que mi madre viniera y contarle la aventura que habíamos tenido, oír su risa emocionada con lo valientes que éramos. Tardó mucho, la luna estaba ya muy alta. Cuando Ana después de hablar con ella se fue a la cama, mi madre se sentó con un whisky y un cigarro a fumar en la oscuridad como hacia muchas noches cuando llegaba. Me acerque silenciosa y me senté a su lado en el banco. Comenzó a besarme y a abrazarme. ¡A ti, hija, nunca te dejaré sola! Estaba llorando. Me quede dormida en su regazo.
A los dos días vino mi padre a buscarnos. En la casa había un silencio pesado. Pocos días después mi madre y yo tomamos un tren que nos llevaría a Francia.
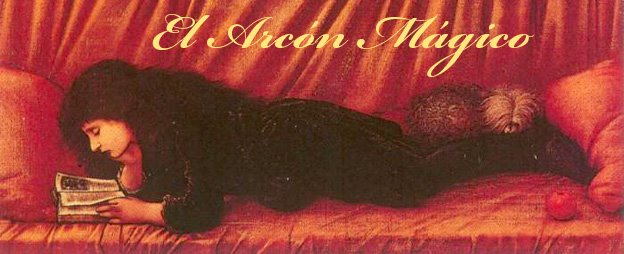

1 comentario:
Otra historia evocadora y presumo que mitad cierta, mitad ficticia.
Un abrazo
Publicar un comentario